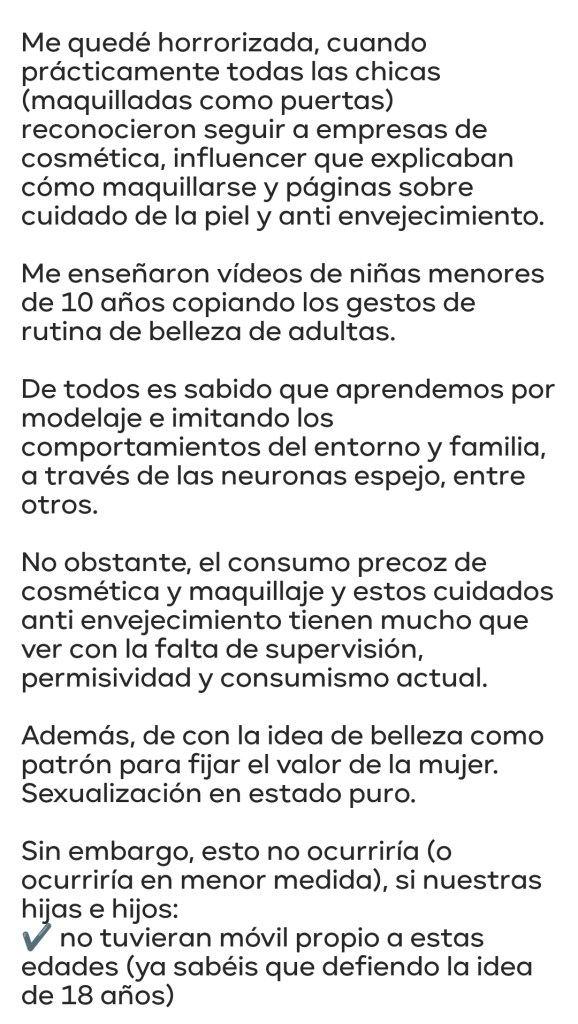Hace un par de días fue el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, que lleva celebrándose desde el 2 de marzo de 2020 para concienciar acerca de los problemas de salud mental de los jóvenes. Esto me viene muy al pelo para reflexionar sobre un aparato presente en la vida cotidiana de todos nosotros, no solo de la chavalería, y que está afectando cada vez más a nuestra salud mental y a nuestro equilibrio emocional: el teléfono móvil, o más concretamente, el smartphone.
Hace un par de meses tuve ocasión de asistir a dos formaciones para familias que impartió Sonia Ledesma (dejo enlace a su página; también la podéis encontrar en Instagram) acerca de la importancia de enseñar a nuestros hijos a regular el uso de los dispositivos. Partidaria de retrasar lo más posible la entrega del primer móvil (con internet, se entiende), aboga también por encontrar el equilibrio entre el no más rotundo a las nuevas tecnologías y un uso moderado de estas que no les impida realizar actividades de ocio al aire libre, socializar fuera de las pantallas, leer, etc., siendo asimismo conscientes de los peligros que encierra un aparato tan pequeño en manos de niños y adolescentes. Estas charlas, teniendo en cuenta que no hay pociones mágicas y que cada familia es diferente, tuvieron el objetivo de dar algunas pautas para nosotros, los padres, que nos hemos topado con un problema bastante gordo en esto de lidiar con los hijos y su uso (o abuso) de las pantallas.
Empezó explicando cómo es, a grandes rasgos, el cerebro de un niño o adolescente en cuanto a maduración -la corteza prefrontal, que es el conjunto de neuronas situadas en la parte más anterior del lóbulo frontal y cumple funciones relacionadas con la memoria de trabajo, la conducta y el control de las emociones, no termina de desarrollarse hasta casi los treinta años de edad-, o en cuanto, por ejemplo, al control del riesgo y las consecuencias: la promesa de recompensa es más fuerte que cualquier tipo de precaución ante los posibles riesgos. Cuando el lóbulo frontal no ha madurado, las decisiones que los jóvenes tomen pueden ser alteradas por la actividad de otras áreas del cerebro, responsables de controlar los instintos. Si ya a los adultos nos cuesta escapar de la recompensa inmediata, del scroll infinito (deslizar el dedo para ver contenido multimedia sin fin) o de las continuas distracciones que nos provocan las notificaciones del teléfono, cuánto más les costará a los pequeños y jóvenes de la casa.
Al margen del tiempo que nos roba tener un móvil en la mano, más preocupan los problemas derivados de tener demasiado pronto acceso a internet sin control parental, a cualquier hora y sin límite de uso. Sexting, grooming, ciberacoso, pornografía, baja autoestima por el bombardeo de cánones de belleza irrealizables y de estilos de vida falsamente perfecta, aislamiento, falta de empatía, dificultad para relacionarse con los demás cara a cara, etc. Sonia nos contó cómo muchas educadoras infantiles no dan crédito cuando cuidan de bebés que no interactúan con ellas, o que no comen bien porque no reconocen las comidas, ya que en sus casas comen delante de una pantalla sin reparar en los sabores, los colores o las texturas de los alimentos. Estremece ver a niños en carritos y sillas, aún con pañales, y sosteniendo un teléfono mientras su madre hace la compra o se toma un café con una amiga.

Sobre estas líneas, la carta de una lectora de El País que se ha viralizado en los últimos días; me tomo la libertad de citarte aquí, Rocío García Vijande, de Gijón. Quiero pensar que, como Rocío, hay una tendencia al alza en muchos padres y en ciudadanos en general rebelándose contra este uso desproporcionado del móvil.
Lo mejor, en palabras de Sonia Ledesma, es predicar con el ejemplo. Dediquemos los ratos en común con la familia a charlar, no a mirar el teléfono. Se puede establecer un horario para consultar el móvil, hacer gestiones o, por qué no, pasar un pequeño rato viendo vídeos de lo que nos gusta, chateando con amigos o respondiendo a ese montón de correos acumulados en la bandeja de entrada. Siempre con un límite de tiempo. Se puede utilizar como excusa el interés de nuestros hijos por un contenido concreto (vídeos de maquillaje, de parkour, de videojuegos, de recetas de cocina o manualidades) para hacerlos salir de ahí, levanten la vista y nos cuenten qué han visto, qué les ha resultado interesante, por qué siguen a tal o cual creador de contenido, etc. Hay que hablarles de los riesgos, de lo que implica también compartir algo íntimo (una foto, una crítica, un chisme), hablarles de que, tras una pantalla, siempre hay una persona, y esa persona a veces no es quien dice ser. Un ejemplo de esto: Un hombre de 38 años llega a la casa de una familia porque los niños le habían dado su dirección por Roblox
Siento, según escribo estas líneas, que el tema da para mucho más. Me doy cuenta, además, de lo incongruente que resulta estar hablando de dejar el teléfono a un lado cuando tú, estimado lector, tienes estas líneas en la pantalla de tu teléfono. Sin él, este texto no llegaría a ti, probablemente. In medio stat virtus (la virtud está en el medio). Tenemos en el bolsillo una herramienta increíble de información, entretenimiento y posibilidades. Pero fuera de ahí está la vida. Saber equilibrar ambos extremos es el reto al que nos enfrentamos, y es un reto en el que debemos implicarnos todos. El otro día mi hijo volvió de pasar una semana con los compañeros y algunos profesores de clase esquiando y haciendo otras actividades de ocio. En las normas de la convivencia venía bien clara la prohibición de llevar móvil o dispositivos electrónicos. El día de su regreso, un correo electrónico de la directora del instituto nos llegó a los padres con un tirón de orejas para las familias que hicieron caso omiso de la prohibición. Muchos estudiantes se llevaron el móvil a la «semana blanca». Qué terrible no ser capaces de limitar esto.
Termino recomendando esta página con recursos para familias y docentes: https://educaciondigitalresponsable.org/, y dos libros que a mí me han entusiasmado, no solo por el tema del móvil, sino por otras muchas cosas: Salmones, hormonas y pantallas, del Dr. Miguel Ángel Martínez-González, y El valor de la atención, de Johann Hari.