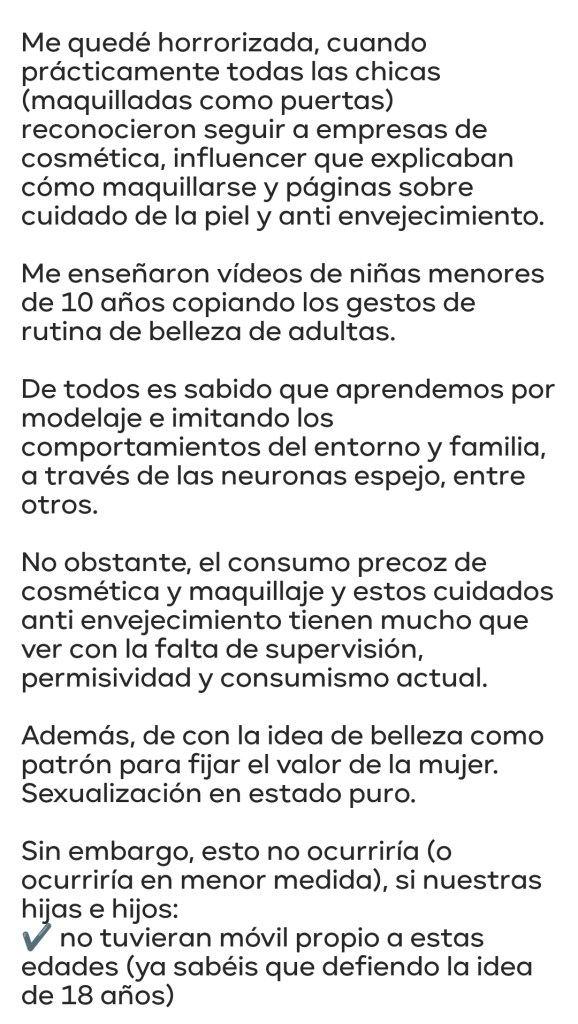Lo que me ha pasado esta tarde es digno de guion de película. Tras recoger a mi hija del colegio hemos ido en coche a renovar su DNI, para lo cual teníamos cita a las cinco y media. Íbamos ya un poco justas, y en esa zona de Pamplona, si de por sí es difícil aparcar, las salidas de los colegios complican más la tarea. Como veía imposible encontrar sitio cerca de la comisaría, he tirado hacia Lezkairu, un barrio próximo donde también cuesta lo suyo aparcar, pero ha habido suerte y aún teníamos tiempo de llegar a la cita, a paso ligero, eso sí. Todavía nos faltaba sacar las fotos de carné, pero afortunadamente la tienda (que está frente a la comisaría) estaba vacía y el fotógrafo ha sido muy rápido y amable.
Hago aquí un inciso. El sitio donde hemos aparcado es una calle larga con muchas plazas para estacionar en batería, y anexa hay una ladera con rampa peatonal por la cual se accede al patio de un colegio. Rápidamente he deducido que no solo se podría acceder al colegio sino que habría algún camino aledaño para llegar a la calle donde está la entrada principal, desde la que, a 300 metros, se encuentra la comisaría de policía. Estaban saliendo los niños de clase en ese momento, y nosotras íbamos en dirección contraria, rampa arriba mientras todo el mundo iba rampa abajo. Para corroborar mi deducción, le pregunto a una mamá de las tantas que nos íbamos cruzando, y me dice que sí, que hay salida a la calle después de atravesar el patio. En esto que se termina la rampa y accedemos al colegio, que es un bullir de uniformadas criaturas masticando la merienda, y papis y mamis cargando con mochilas y abrigos. Con los nervios y las prisas vuelvo a preguntar, en este caso a un papá, por dónde salgo del patio hacia la calle principal. Me lo indica amablemente y, por fin, mi hija y yo vemos la luz al final del túnel y hacemos válido el atajo colegial con el que nos hemos evitado unos cuantos pasos de más.
Hasta aquí el inciso. Y ahora viene lo bueno: al salir de la policía tan contentas con el DNI en la mano me doy cuenta de que no llevo el móvil. La última vez que lo había usado lo llevaba en la mano en el patio del enorme colegio, pero no consigo averiguar dónde ni en qué momento lo he perdido. Volvemos hasta donde habíamos aparcado mientras mi lengua reprime unas cuantas maldiciones y mi cerebro está ya pensando en la cantidad de información que guardo -y que guardamos- en el móvil, y en la faena que supone perder un dispositivo del que somos tan dependientes ya para todo. Iba pensando en esto y en que debía volver a casa para llamarme a mí misma, a ver si alguien lo había encontrado.

Por fin, arranco el coche y desaparco, y a los pocos metros veo a mi marido salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento. Nos saludamos con el claxon y al pasar a su altura me grita por la ventanilla: ¡tengo tu móvil!
Doy media vuelta y detengo el coche, me bajo y me acerco a él. He aquí lo sucedido: un padre del mencionado colegio encontró mi teléfono, pulsó el botón de emergencia que aparece en la pantalla de bloqueo y accedió a los contactos de emergencia. Y ahí estaba el número de mi marido, al que llamó para explicarle que tenía mi teléfono. Claro, el pobre no sabía de qué le estaban hablando ni por qué yo había perdido el móvil en un colegio que no es el de nuestros hijos. No supo relacionar la proximidad de la comisaría con el lugar donde apareció el teléfono. En cualquier caso, dejó lo que estaba haciendo y se fue a donde le dijo este hombre que estaba aguardando para entregarle el móvil.
Estimado conciudadano: ¡gracias, gracias, muchas gracias! No todo el mundo es así de honrado, ni todo el mundo sabe que en la pantalla de bloqueo se puede acceder a los contactos de emergencia, ni todo el mundo está dispuesto a perder unos minutos de su ajetreada vida para ayudar a alguien. Gracias por llamar, por preocuparte, por esperar. Te podrás imaginar el gran favor que me has hecho hoy.
Apunten: en los ajustes del móvil, vayan a «seguridad y emergencias«. Pulsen «información de emergencia«, y ahí podrán añadir su nombre, grupo sanguíneo, si son donantes de órganos, y más abajo los contactos de emergencia. Añadan los contactos que deseen. Será la forma más sencilla de que, si pierden el teléfono, como yo, les puedan avisar, o si un día están indispuestos o inconscientes y un sanitario debe llamar a alguien por lo que sea, pueda hacerlo. También se puede agregar información médica, como la medicación que toman o si son alérgicos a alguna cosa. Una vez rellenado todo, prueben a bloquear el móvil. Pulsen el botón de desbloqueo pero no pongan el pin ni dibujen el patrón. En la pantalla verán «emerg…». Desde ahí cualquier persona que no pueda desbloquear el móvil entrará en los contactos de emergencia, y solo ahí. No podrá ver ninguna otra información del teléfono. Y está comprobado que puede ser de gran ayuda.